A continuación, compartimos el discurso de Luis Fernando Díaz al recibir el Premio Copé Oro de la XXIII Bienal de Cuento «Premio Copé 2024».
Las palabras y la memoria
Buenas noches. Cuando pensamos en la escritura la concebimos, a veces circunstancialmente o por descuido, como una virtud abstracta. Como un árbol sin raíces ni territorio que lo albergue. Sin embargo, la elección de nuestras palabras nos define, incluso el silencio en el cual nos refugiamos. Las palabras están unidas a la memoria y, como advertía Virginia Woolf en una de sus últimas entrevistas, están «llenas de ecos, de recuerdos, de asociaciones». Cada una posee un peso diferente: algunas adquieren la ingravidez de las nubes, otras el impulsivo movimiento de las olas. Las palabras se encuentran impregnadas de historia, una personal o colectiva (se resisten al cambio o se transforman a través de las épocas). «Words, words, words», como repetía Hamlet ante la interrogante de Polonio. La realidad no puede ser concebida sin signos que la ordenen o la justifiquen. La ola, antes empleada como metáfora, no es la ola que pretende representar: es la imagen estática sobre el papel, es la secuencia que nunca será el movimiento trémulo, el rumor que crece hasta desvanecerse en la orilla. Antes que granito elemental, es un espejo que se repite eternamente: un recuento guiado por una búsqueda infructuosa. Sobre ello debemos de construir nuestro diálogo, porque, continuando con Woolf, «una palabra no es una entidad única y separada, sino parte de otras palabras». No es posible intervenir en una sin que se agiten o resuenen las que la rodean. Aguardan su combinación idónea, el tejido de un nuevo orden, una red imperceptible que se dispersa sobre la superficie de la conciencia. He recordado, desde el conocimiento de esta importante distinción que hoy nos reúne, las primeras o más significativas lecturas. El descubrimiento de escritoras y autores que permitieron la formación de esta vocación (de esta condena). Y es que, sobre todo, me considero un lector. Aún evoco aquel libro con letras azules y tapas recubiertas de tela, sobre el cual mi mirada se detenía en la infancia examinando las imágenes y los grabados interiores de escenas clásicas de los hermanos Grimm. Ese libro se perdió inexorablemente, y aún lo busco, confiando dar con él entre los estantes de una librería anónima y sin explorar. Durante la adolescencia, las lecturas crecieron, eran disímiles (Baudelaire, Chéjov, Vallejo, Poe, Ribeyro, Mann, Cortázar), aunque ninguna me preparó para el deslumbramiento, el bautismo en lo insólito que fue el hallazgo de La metamorfosis. Kafka me comprobó que las pesadillas también podían habitar entre nosotros, y ser narradas con la naturalidad y la sencillez de la descripción de una escena ordinaria. Hay una organicidad palpitante en el lenguaje de Kafka. Además de un insomnio persistente, Kafka padecía inalterables dolores de cabeza que lo hacían más sensible a los sonidos. Por encima de la ventana entornada de su habitación, oía las clases de idioma (o de música) de una muchacha, y la repetición meticulosa lo postraba durante horas. En su literatura, esta angustia es identificable: personajes adheridos a la zozobra de la evolución de los días o indecisos entre galerías que se multiplican como un laberinto, o afligidos por las mutaciones que devuelven la imagen de un rostro desconocido y amenazante. En los primeros años universitarios en San Marcos, ocurrió el segundo despertar: Madame Bovary. Un episodio en particular es el que evoco cada tanto: Charles Bovary retorna del cementerio después de enterrar a su primera esposa, Héloïse, y al subir a la habitación matrimonial, se detiene frente a los vestidos colgados aún al pie de la cama y que conservan la forma del cuerpo ausente; sin alcanzar a reprimir la conmoción, Charles apoya su cuerpo en una mesa contigua. Eso es todo, pero la escena es perfecta. El sentimiento y el duelo se recrean sin ningún artilugio adicional. De esta y otras formas, Flaubert procuró conseguir una literatura que se consolide sobre la nada, únicamente a través del estilo, un lenguaje edificado con el esmero de una arquitectura sagrada y sin lazos corpóreos. En él, religión y literatura confunden sus definiciones, ofrenda y padecimiento donde la vida se evapora en una sombra, desplegada bajo un tenso dominio. Así, cada movimiento, cada reminiscencia, cada desvelo se transforma en materia sobre la cual es constituido el lenguaje, una autofagia invisible, como detalla Flaubert en su correspondencia con Louise Colet: «llevo una vida amarga, vacía de toda alegría exterior en la que para sostenerme sólo tengo una especie de rabia permanente, que a veces llora de impotencia y que es perpetua. Amo mi trabajo con un amor frenético y perverso, como ama un asceta el cilicio que le corroe el estómago». Pero la inspiración para la escritura de Dies irae provendría de otra novela. ¿En qué momento la vida se aparta del camino elegido? L’Education sentimentale lo evidencia de una manera sobrecogedora. Aunque su subtítulo la describe como la «Historia de un joven», es algo más que eso: es, simultáneamente, el recuento de una amistad, el retrato de una época, el nacimiento y la formación de las pasiones, el dominio del tiempo sobre los cuerpos; en fin, el ocaso de las ilusiones. Aunque Flaubert escribió Madame Bovary como un contrapunto irónico entre la realidad y el sentimiento, L’Education es, indudablemente, su obra más íntima. ¿Hasta dónde el deseo puede convertirse en acto, en posibilidad? La juventud se transforma, sin preverlo, en madurez desencantada, a pesar de las aspiraciones y sueños. ¿Qué secreto guarda esta novela para provocar tal estremecimiento? Quizá es la comprobación del fracaso, del vacío que acompaña cada una de nuestras decisiones, sin importar qué fuerzas conduzcan a estas: Deslauriers ha tenido «demasiada lógica», mientras que Frédéric «demasiado sentimiento». Ninguno de los dos triunfa y la novela culmina con un diálogo evocativo, exiliados voluntariamente en Nogent, aquella provincia tan diferente de París. Solitarios, pero unidos por la decadencia, se entregan a sus recuerdos. Antes, con Le Rouge et le Noire de Stendhal, prometí no recorrer sus páginas en una segunda lectura; un voto análogo realicé con L’Education. ¿Por qué? Tal vez una tentativa secreta por conservar una impresión de la melancolía, como dos presencias que integran dos etapas en mi vida: una a los diecisiete años, otra a los veinticinco (edad en la cual concebí y redacté Dies irae, escrita en un período de cinco meses). Actualmente, ya con treinta años, he necesitado recurrir al diario que acompañó su creación, un tránsito que interfiere y articula tres opuestas regiones. Compuesta entre marzo y julio del dos mil veinte, cuando la peste cruzaba las fronteras y se asentaba definitivamente en nuestro territorio, Dies irae de alguna forma íntima fue un resguardo frente a aquella tormenta. Desempleado, como miles, por las reservas que la pandemia impuso en el organismo social, dirigí mis esfuerzos a la construcción de este cuento. Como en ninguna otra etapa, establecí un ritual, una ceremonia que a través de aquellos meses cumplí escrupulosamente sin evadir sus límites fundamentales: despertar de acuerdo con un horario de oficina, escribir durante diez horas continuas (interrumpidas únicamente por los hábitos alimenticios y por las tazas de café que se acumulaban, imitando una costumbre balzaciana), leer por tres horas adicionales (recopilando notas para la construcción del relato: la geografía de La Herradura, los cambios de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, los torneos pugilísticos y los discursos de la hípica), trasladar durante la noche lo avanzado (que no era, en ocasiones, más de un párrafo o una página por día: escribo poco y corrijo mucho) en una máquina de escribir Olivetti que descansa, con ingratitud, entre el olvido y el polvo que amortaja sus días recientes. En ese círculo cerrado sumergí mi existencia. Recuerdo una anécdota leída en una selección de pintores impresionistas. Monet reproducía nenúfares en su casa de Giverny mientras, a unos kilómetros, la juventud francesa teñía con su sangre los campos de Verdún. Para Monet, probablemente, su lucha no era menos agónica. Anciano y con una vertiginosa pérdida de la visión, su arte adquiría un simbolismo frágil: la neblina aniquilaba el perfil de los objetos y el tiempo se contraía en una emancipación que proveía de unidad a los elementos de la naturaleza. No eran más verdaderos los rostros hundidos y desmenuzados en el fango que sus estanques que reverberaban apremiantes, impregnados y desvanecidos por la luz de un extinto verano. Todo arte es así el testimonio de una derrota, la tentación de un fracaso. Los borradores que siguieron a la primera versión de Dies irae procuraban evocar ese enclaustramiento. Como en una pintura de Hopper, los personajes que lo habitan se encuentran detenidos y su fatigada e impaciente expresión se dirige a un punto que no reside dentro de las líneas espaciales del cuadro. Aspiran al horizonte, pero este es lejano y su aprehensión resulta inaccesible. Sin embargo, la preocupación esencial de Dies irae se sitúa en torno al tiempo. Transportar ese dilema al lenguaje me condujo a una próxima formulación: insertar la música en el núcleo del diseño. Para ello, Dies irae se erige sobre una constitución orquestal: el Réquiem en re menor de Mozart. Sus movimientos se nutren en aquellas cadencias intermitentes, las voces se expanden y difuminan bajo un sutil y sistemático precepto: fugas y coros que convergen y se fusionan en la sintonía de una estructura barroca. En Dies irae, el flujo de la narración se despliega en una atmósfera opresiva que conserva al mar como símbolo inmutable frente a un drama sin protagonistas. Los personajes son los instrumentos de este réquiem, y sus recuerdos transitan oscilantes, confiando en su reconstrucción, la historia (como el tiempo) progresa en un sendero sinuoso, y el futuro se alimenta implacablemente del pasado. Sus piezas, aunque heterogéneas, deben de ser comprendidas como una secuencia armónica. Si bien puede juzgarse su renuente intención de abarcar existencias anónimas y discordantes, es aún mayor lo que queda fuera de sus márgenes. Es un círculo que parece cerrarse; sin embargo, la línea retrocede antes de rodear y constituir una geometría perfecta: es necesario reservar una dimensión para el silencio. Cuando visualicé en mi primera juventud la película Amadeus, la figura de Mozart (componiendo su última obra hasta pocas horas antes de su muerte) me anticipó la condición de sacrificio absoluto por el arte, la entrega como trabajo y destino. Deseo haber rendido cierto homenaje a él por medio de este relato, donde se multiplican los recursos técnicos, enhebrados por una melodía que reúne la música y la palabra, la disposición y la sensibilidad de lo efímero frente a lo eterno. Agradezco a los jurados calificadores y a los organizadores de este evento por otorgarme tan prestigioso galardón. Igualmente, a Regina, mi compañera, sin su presencia y naturaleza luminosa, mi comprensión del mundo sería distinta, menos expectante y prometedora, su permanencia es otra música discreta y primordial. Estoy convencido de que la literatura exige un profundo compromiso, y que nos interpela en una revisión constante. El existencialismo sartreano lo anunció hace décadas: las palabras no son tan sólo objetos artificiales, sino acciones que enmarcan una responsabilidad y una ética. En el acto IV de Macbeth, Macduff exclama desde el destierro: «¡Desángrate, pobre patria! Gran tiranía, pon sólidos cimientos: la bondad no se atreve a contenerte». Que los excesos del poder y su símbolo funesto no concurran con un silencio mineral y cómplice frente a los crímenes antiguos y recientes, que el juicio de la memoria y el tiempo se manifiesten, pese a la oscuridad, antes del principio del alba, sin perdón ni olvido de nuestros muertos.Luis Fernando Díaz.
Lima, 27 de agosto de 2025.
Sobre el autor: Luis Fernando Díaz Cáceres estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo el Primer Puesto en el género Cuento de los XIX Juegos Florales Universitarios de la Universidad Ricardo Palma y Finalista en la XXVII edición del Concurso “El Cuento de las 1,000 Palabras” de la revista Caretas. Tercer Lugar en el Concurso de Ensayos “Esquirlas del odio. Percepción de los jóvenes de hoy sobre Sendero Luminoso”, organizado por el Ministerio de Cultura, el Instituto de Estudios Peruanos y el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Fue ganador del primer lugar en el concurso de microrrelatos organizado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo el marco del Cuarto Festival de la Palabra. Y Mención honrosa en el XVIII Concurso Nacional Juvenil de Cuento «Germán Patrón Candela». Actualmente se desempeña como docente y a la investigación de la poesía peruana de vanguardia.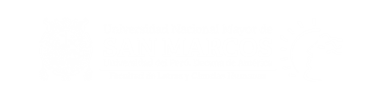
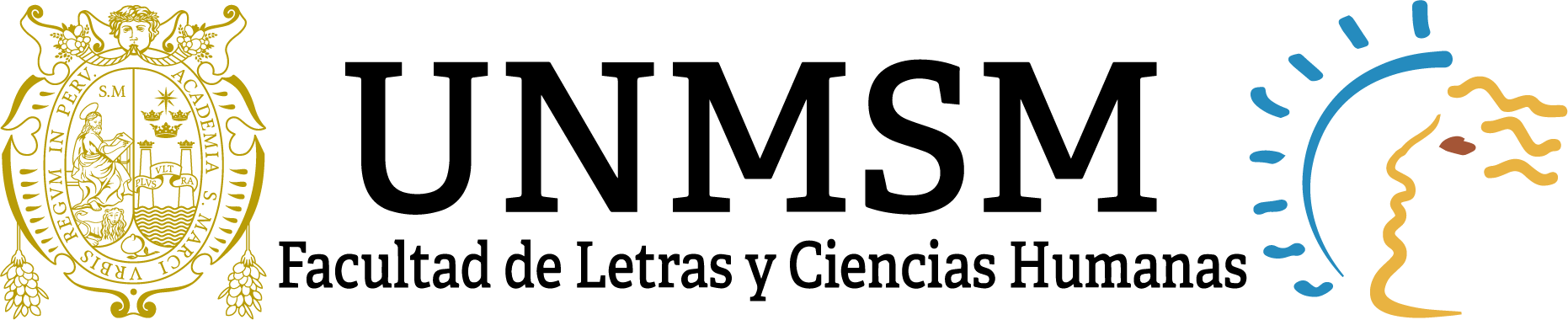

Comments are closed